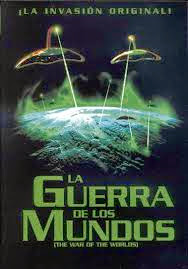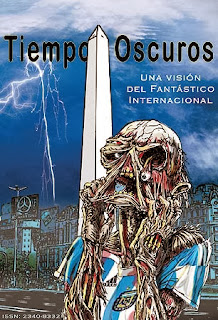Cuanto más escribo fantasía, más miedo me da la realidad. Miedo a la sociedad, miedo al futuro, pero más aún, miedo a la finitud de la vida como individuo (que como especie es mucho más duradera), en definitiva, y como dice el título, a la muerte del intelecto.
Esa incapacidad de explicar qué es la nada y cómo se sentiría ser nada (que, evidentemente, no debe sentirse) y no volver a ser algo jamás, en verdad, me deja demudado, acobardado, asombrado también y en definitiva, preocupado. ¿Qué pasa luego de muertos? ¿Cómo saberlo? ¿Habrá otra vida sin cuerpo, habrá una reencarnación, se apagará la luz definitivamente? Tal vez. Lo cierto es que, sea lo que sea, ya no será lo que es. Sin la capacidad de almacenar recuerdos y recuperarlos cuando sea necesario, el intelecto desaparece. Este yo que he ido moldeando a lo largo de mi vida depende, en gran medida, de los recuerdos que habitan en mi mente. Sin ellos, pues, me es imposible ser el mismo. Partiendo de esta premisa, ¿qué posibilidades hay de que en la supuesta vida después de la muerte conserve estos recuerdos? Cada vez que me lo planteo, más me doy cuenta de lo parecido que suena esto a la fantasía que yo mismo escribo. Y yo la escribo, pero no me la creo, que conste.
De todas maneras, el problema no es de creencias. Si fuéramos seres creados para no usar la razón, no la usaríamos. Si razonamos, entonces, ¿qué sentido tiene plantearse una creencia allí donde la razón (o la capacidad de razonar) acaba? Es un bálsamo, o una zanahoria para seguir adelante. Puede ser, puede que no, pero eso, realmente, no importa. Como decía, no es un problema de creencias. Si aplicáramos la fe a este desvarío, habríamos acabado antes de empezar. Tengo fe en que luego de muerto seguiré viviendo de alguna manera, que no sé cómo explicar. Punto.
Pero regresando al problema planteado, la razón me indica que con un 99% de posibilidades, cuando la vida se acabe, se apagará la luz en forma definitiva. Fin. Así de simple, la nada. La misma nada en la que estuve envuelto durante los miles de millones de años transcurridos en el universo y de los que no tengo el menor recuerdo, ni la menor sensación. ¿Habrá habido un big bang? ¿Los dinosaurios realmente caminaron sobre la superficie de nuestro planeta? ¿El hombre desciende del mono? Y viniendo mucho más acá, ¿San Martín liberó a media América? ¿Mis abuelos vinieron de Italia? ¿Mis padres se casaron y tuvieron a mis dos hermanos antes de que yo naciera? Puf, muchísimas preguntas más que sólo tienen validez en el presente porque vivo para planteármelas, pero que carecen de sentido si me pongo a pensar que yo NO ERA cuando todo eso ocurrió. O peor aún, era nada.
El intelecto, entonces, es este yo que se plantea cómo se las arreglará para sobrevivir sin el cuerpo, y se lo plantea porque, evidentemente, hay una edad en la que los hombres comenzamos a plantearnos estas cosas. Concretamente, en mi caso, parte desde el momento en que visité al odontólogo y éste me hizo dos pernos y coronas. ¡Ja, dicho así suena gracioso! Pero el caso es que la pérdida de los dientes (muelas) es uno de los tantos signos de deterioro del cuerpo. ¿A cuántos animales se les caen los dientes? A muchos, seguramente, pero ¿cómo se las ingenia un animal sin dientes para sobrevivir en la naturaleza? ¡Vaya! ¡Gracias a Dios por la razón! Los humanos podemos reemplazar nuestros dientes deteriorados y sobrevivir muchísimos años más. También podemos reemplazar algún que otro órgano, desobstruir alguna arteria y curar enfermedades peligrosas. Pero si no pudiéramos... La naturaleza nos da un aviso importante: te estás desgastando. Pasarán algunos años más y nos empezará a decir: ¡ya no te quiero aquí, porfiado!
De todas maneras, el problema no es de creencias. Si fuéramos seres creados para no usar la razón, no la usaríamos. Si razonamos, entonces, ¿qué sentido tiene plantearse una creencia allí donde la razón (o la capacidad de razonar) acaba? Es un bálsamo, o una zanahoria para seguir adelante. Puede ser, puede que no, pero eso, realmente, no importa. Como decía, no es un problema de creencias. Si aplicáramos la fe a este desvarío, habríamos acabado antes de empezar. Tengo fe en que luego de muerto seguiré viviendo de alguna manera, que no sé cómo explicar. Punto.
Pero regresando al problema planteado, la razón me indica que con un 99% de posibilidades, cuando la vida se acabe, se apagará la luz en forma definitiva. Fin. Así de simple, la nada. La misma nada en la que estuve envuelto durante los miles de millones de años transcurridos en el universo y de los que no tengo el menor recuerdo, ni la menor sensación. ¿Habrá habido un big bang? ¿Los dinosaurios realmente caminaron sobre la superficie de nuestro planeta? ¿El hombre desciende del mono? Y viniendo mucho más acá, ¿San Martín liberó a media América? ¿Mis abuelos vinieron de Italia? ¿Mis padres se casaron y tuvieron a mis dos hermanos antes de que yo naciera? Puf, muchísimas preguntas más que sólo tienen validez en el presente porque vivo para planteármelas, pero que carecen de sentido si me pongo a pensar que yo NO ERA cuando todo eso ocurrió. O peor aún, era nada.
El intelecto, entonces, es este yo que se plantea cómo se las arreglará para sobrevivir sin el cuerpo, y se lo plantea porque, evidentemente, hay una edad en la que los hombres comenzamos a plantearnos estas cosas. Concretamente, en mi caso, parte desde el momento en que visité al odontólogo y éste me hizo dos pernos y coronas. ¡Ja, dicho así suena gracioso! Pero el caso es que la pérdida de los dientes (muelas) es uno de los tantos signos de deterioro del cuerpo. ¿A cuántos animales se les caen los dientes? A muchos, seguramente, pero ¿cómo se las ingenia un animal sin dientes para sobrevivir en la naturaleza? ¡Vaya! ¡Gracias a Dios por la razón! Los humanos podemos reemplazar nuestros dientes deteriorados y sobrevivir muchísimos años más. También podemos reemplazar algún que otro órgano, desobstruir alguna arteria y curar enfermedades peligrosas. Pero si no pudiéramos... La naturaleza nos da un aviso importante: te estás desgastando. Pasarán algunos años más y nos empezará a decir: ¡ya no te quiero aquí, porfiado!

El planteamiento, por lo tanto, se vuelve válido en la medida en que se toma conciencia de la finitud de la vida. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Será 42 la respuesta? ¿Será algo tan abstracto que no podamos comprenderlo? ¿Será simplemente el hecho de asegurar la supervivencia de la especie (podemos reproducirnos a partir de los 12 o 13 años, eso dice algo)? Tal vez toda la vida no sea más que un único ser macrobiótico con múltiples facetas y que la pérdida de algunos elementos no perjudique en nada al todo. Una suerte de mente colectiva que se diversifica con el fin de asegurarse mayores posibilidades de continuar existiendo. Como sea, el intelecto, el ego, la conciencia del individuo, desaparecerán y ya no volverán a ser. Al menos no de la misma manera. La muerte del intelecto parece definitiva y sin posibilidades de ser evitada.
Pero, ¿qué pasaría si, finalmente, se consigue digitalizar el funcionamiento del cerebro y "mudar" la conciencia del individuo a un medio un poco más... longevo? ¿Se podría seguir viviendo en otro soporte físico? Tomemos sólo al cerebro y metámoslo en una esfera de cristal en la que pueda sobrevivir. ¿El intelecto se habrá salvado? Puede que sí, pero las limitaciones "técnicas" acabarían por cambiar la personalidad del individuo hasta hacerla irreconocible. Seamos un poco más benévolos e imaginemos que mudamos una cabeza a un cuerpo robótico. Con el nuevo cuerpo (más frágil que el humano pero de mayor posibilidad de mantenimiento) la vida de la cabeza dependerá de las posibilidades de oxigenarla y nutrirla (desconozco cuánto puede sobrevivir una cabeza o un cerebro antes de empezar a echarse a perder). Vayamos más lejos aún, y digitalicemos el cerebro de tal manera que la conciencia se mude al nuevo medio físico. No hablo de una copia o de un clon, hablo de mudar la conciencia. De alguna manera, no resuelta, por supuesto, mudaremos en forma paulatina las capacidades del cerebro a una máquina, hasta que sea habitual usar chips para resolver procesamientos mentales. Esta habituación hará las veces de conciencia, de manera que cuando ya no quede nada orgánico por utilizar, el intelecto no note la falta del cuerpo y se encuentre a gusto (habituado) en el nuevo medio físico. Una mudanza con tacto, claro.
Tal vez esta propuesta sea la respuesta más cercana a la vida eterna, el desvelo más antiguo de la humanidad, esa vida eterna perseguida por muchos y nunca alcanzada (supongo). Tal vez, como en el cuento de Ken Liu, Quedarse Atrás, sea éste el fin de la muerte del intelecto, que es, en definitiva, la única muerte.